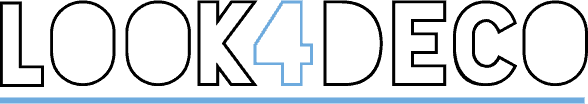¿Quién no se ha despertado alguna vez con la sensación de haber vivido otra vida durante la noche? Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido un misterio que inquieta, intriga y despierta la imaginación. Lo curioso es que, aunque cada cultura y disciplina los interpreta de formas distintas, hay un consenso claro: soñar nos conecta con una parte profunda de nuestra existencia.
A lo largo de la historia, los sueños han sido considerados mensajes divinos, reflejos del alma, síntomas médicos o simples desechos neuronales. Todo depende de quién los mire, desde qué época y desde qué lugar del mundo.

Un enigma milenario
Ya hace más de cuatro mil años, civilizaciones como la egipcia o la mesopotámica registraban sus sueños en tablillas de arcilla. Para ellos, eran advertencias o revelaciones. En la antigua Grecia, Heráclito y Aristóteles comenzaron a sospechar que no todo lo que pasaba en los sueños era sobrenatural, sino que podía tener un origen más humano, más psicológico.
Pero la gran revolución vino con Artemidoro de Daldis, que en el siglo II escribió Oneirocritica, una especie de guía para interpretar sueños según la clase social, el sexo y la situación personal del soñador. Su influencia se extendió durante siglos, y su idea central perdura: los sueños no significan lo mismo para todos.
Freud y el deseo disfrazado
En 1900, Freud sacudió al mundo con La interpretación de los sueños. Para él, soñar era una forma en que el inconsciente expresaba deseos reprimidos. Ideas como contenido manifiesto y contenido latente, pulsión o censura onírica pasaron a formar parte del vocabulario psicológico. Aunque su teoría generó mucha polémica, abrió un camino sin retorno en la forma de entender lo que ocurre mientras dormimos.
No tardaron en aparecer otras voces. Carl Jung, por ejemplo, rompió con Freud y propuso una lectura más simbólica y colectiva. Para él, los sueños contenían arquetipos universales que conectaban a toda la humanidad.
Adler, por otro lado, sostenía que el sueño no contradice la vida despierta, sino que continúa los mismos conflictos. Y Lewin los comparaba con una película proyectada sobre la pantalla del sueño.
Dormir bien es también una cuestión de diseño
Aunque durante siglos se ha analizado el contenido de los sueños, pocas veces se ha puesto el foco en el espacio físico donde estos ocurren. Y es que, si pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, tiene todo el sentido del mundo cuidar cada detalle de la habitación.
La decoración del dormitorio no solo afecta al descanso visual o emocional. También influye directamente en la calidad del sueño. La elección de los colores, la iluminación, el orden, la temperatura… todo cuenta.
Pero si hay algo que marca la diferencia de forma inmediata, es la cama. O mejor dicho, lo que ponemos sobre ella. Desde el colchón hasta la ropa de cama, pasando por un complemento clave del que pocos hablan: un topper de alta calidad. Este elemento, que se coloca sobre el colchón, puede transformar la experiencia de descanso de manera sorprendente. No solo aporta confort, sino que mejora la postura, regula la temperatura y prolonga la vida útil del colchón. Y sí, puede ayudarte a dormir mejor. Mucho mejor.
¿Y la ciencia, qué dice?
A partir del siglo XVII, la ciencia empezó a tomar cartas en el asunto. Thomas Willis, pionero de la neurología, ya distinguía entre el sueño profundo y el sueño con imágenes. Luego vino el descubrimiento de la electricidad cerebral con Galvani, la observación de ritmos biológicos con Carl von Linné y, más adelante, el desarrollo de la electrofisiología.
Pero el gran cambio vino en 1953, cuando Kleitman y Aserinsky descubrieron el sueño REM, esa fase misteriosa donde los ojos se mueven sin parar y donde soñamos más intensamente. Fue un antes y un después. Por fin se podía estudiar el sueño de forma objetiva.
Hoy en día, gracias a tecnologías como la polisomnografía, sabemos que pasamos por cinco fases cada noche. Las primeras cuatro forman el sueño NREM, más profundo y restaurador. La quinta es el sueño REM, donde el cerebro está más activo, casi como despierto. Es ahí donde surgen la mayoría de las imágenes oníricas.
Una experiencia multisensorial
Los sueños no solo activan pensamientos o recuerdos, también despiertan emociones y sensaciones físicas. Algunos estudios demuestran que podemos soñar con sabores, olores e incluso sensaciones táctiles. O que el cerebro, durante el sueño, refuerza la memoria, regula emociones y ensaya futuros comportamientos.
En otras palabras: no solo descansamos. También aprendemos, procesamos y nos preparamos para el día siguiente. De hecho, los recién nacidos sueñan mucho más que los adultos. ¿La razón? Están construyendo su mundo interior.
Oriente también soñó distinto
En la India antigua, el Atharva-Veda ya hablaba de insomnio y ansiedad. En China, el equilibrio entre el Yin y el Yang era clave para dormir bien. Allá, el sueño era sinónimo de unidad con el universo.
Mientras tanto, en la Edad Media europea, los sueños dejaron de ser vistos como mensajes divinos para pasar a ser sospechosos de pecado. Dormir demasiado podía ser una forma de debilidad espiritual. Pero el Renacimiento y la Ilustración devolvieron el interés por observar y clasificar. Y fue en ese momento cuando la medicina del sueño empezó a cobrar sentido.
Un futuro que sigue soñando
Hoy dormimos en habitaciones privadas, con luces LED, móviles en la mesita y horarios globalizados. El sueño ha tenido que adaptarse a un mundo que no para. El jet lag, el trabajo nocturno o las pantallas son nuevos obstáculos para ese descanso tan necesario.
Sin embargo, el interés por soñar sigue intacto. Científicos, terapeutas, filósofos y diseñadores se siguen preguntando qué significan esas imágenes que nos visitan por la noche. Lo cierto es que, por mucho que avancemos, el sueño sigue siendo un terreno tan íntimo como universal.
Y quizás ahí esté su magia.